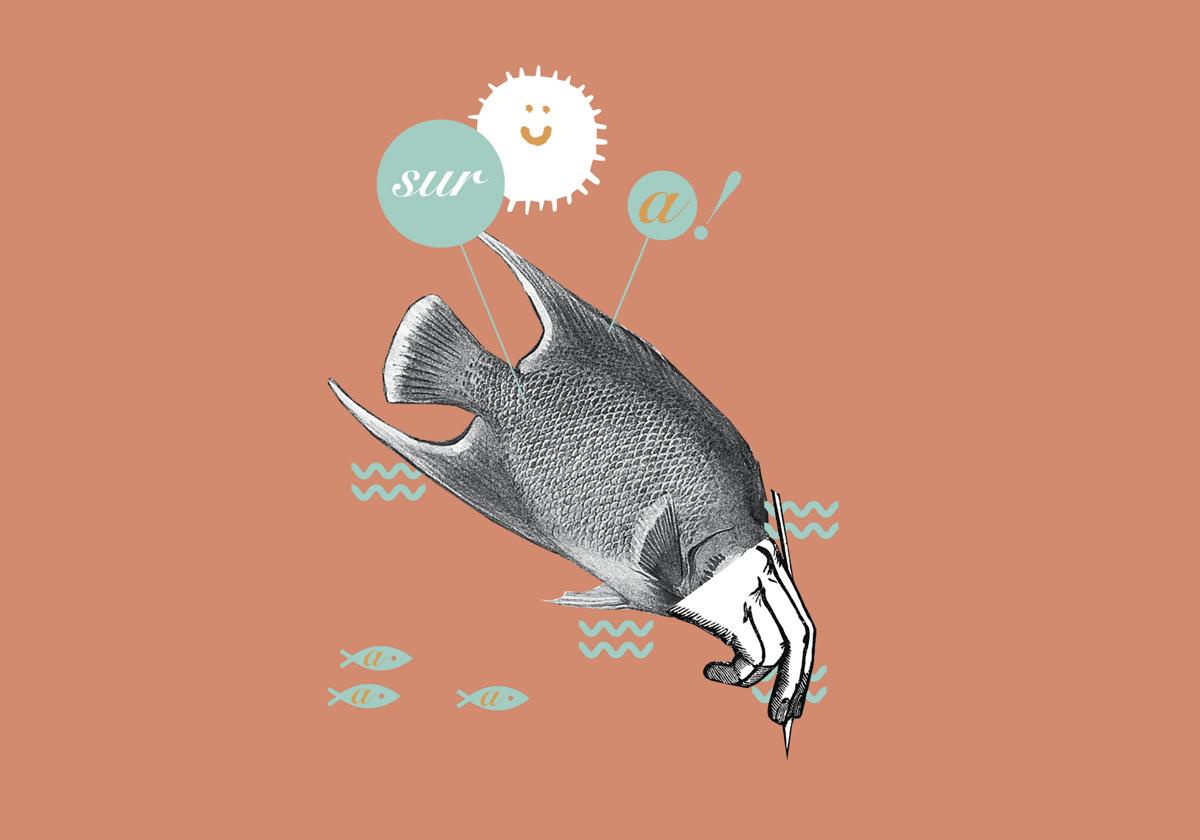
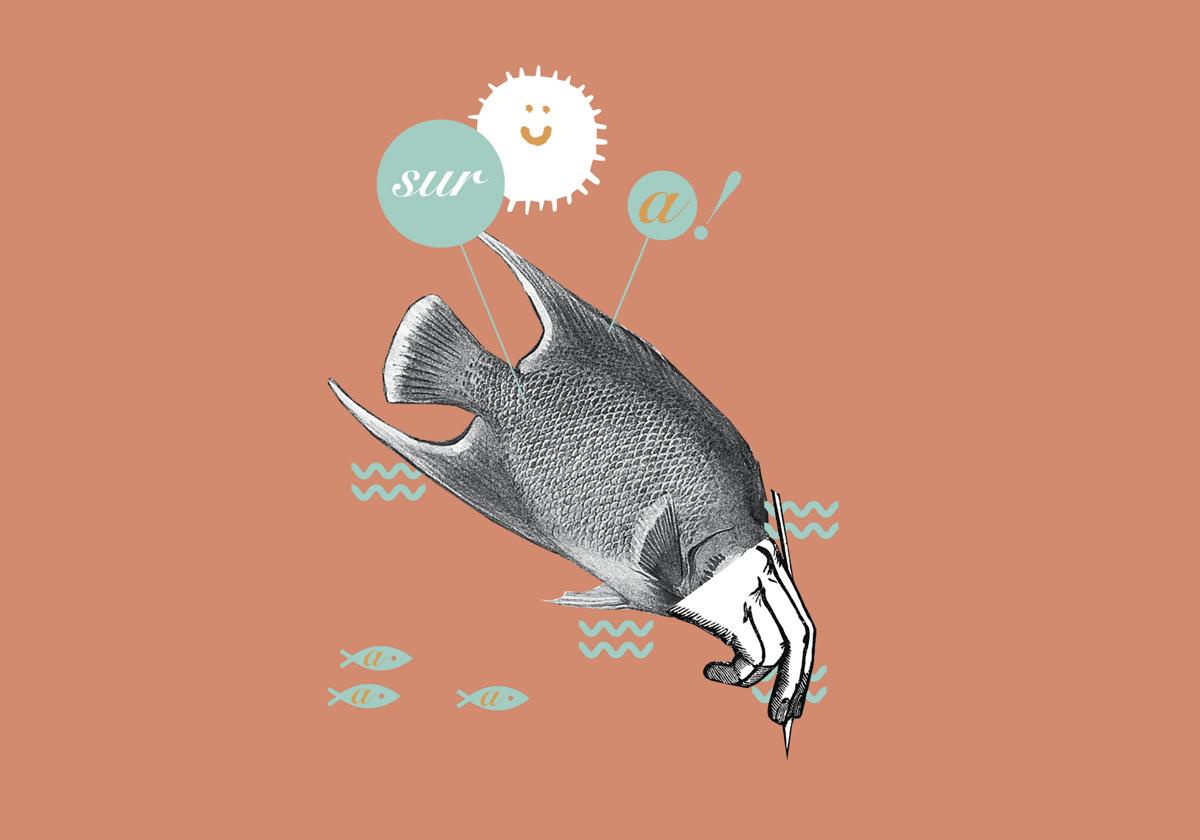
Secciones
Servicios
Destacamos
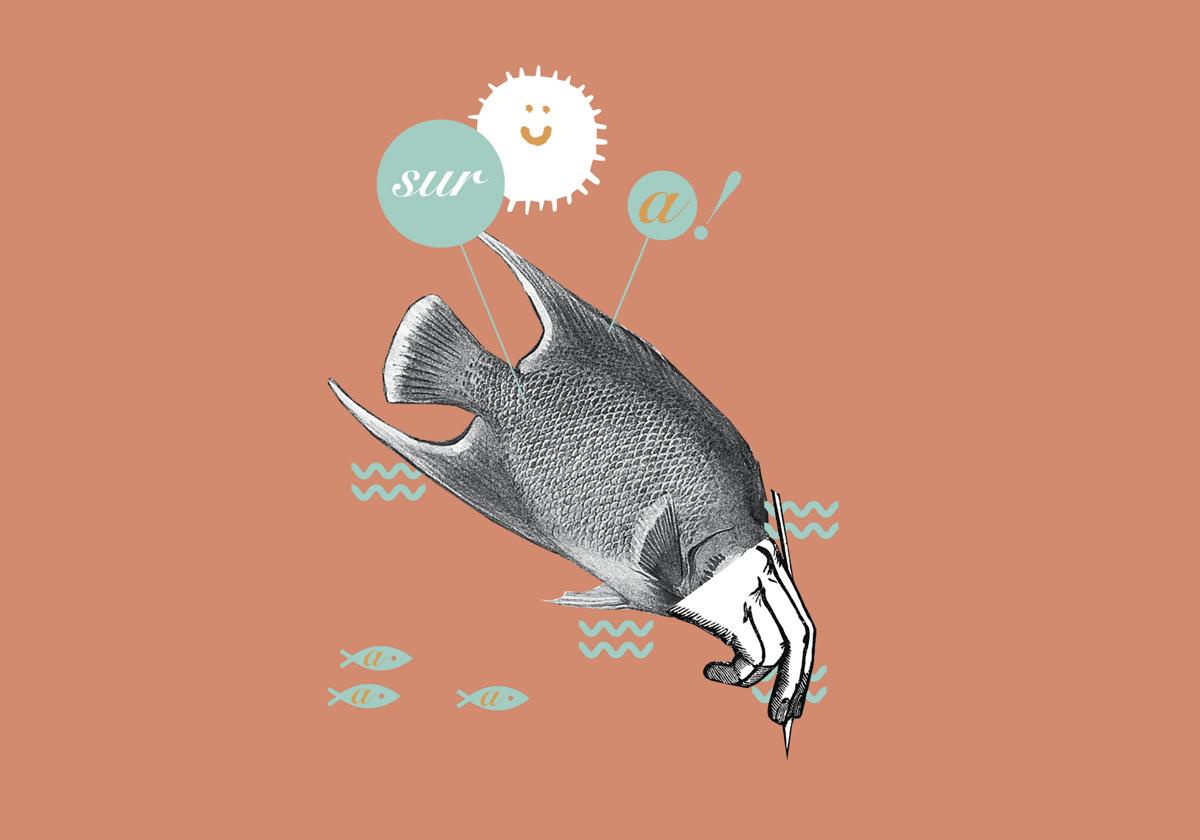
Sábado, 3 de agosto 2024, 00:45
Avisó al despacho: Hoy llegaré tarde. Temprano llegó al Monte de Piedad. Sacó un papel doblado del monedero que encontró en la oficina. Querría desempeñar esto. Esperó unos minutos. La empleada abrió una caja. Dos alianzas de oro: 315 euros.
Candela pagó. Guardó las joyas ... en el lugar de la papeleta. En el trabajo, entró en el cuarto de limpieza y colocó la cartera en el bolsillo de la bata que lucía un bordado con el nombre de Rosario.
¿No lo habrán visto? La limpiadora entró azorada en el despacho. Mi monedero.
No sé si se me cayó por aquí... No llevaba dinero, sólo la documentación... Con el accidente de mi marido y la subida del alquiler, no sé dónde tengo la cabeza...
Quizá lo dejé con la ropa de trabajo.
Seguro que lo encuentra, Rosario, la animó Candela. Y siguió tramitando un expediente.
Miraba tan atenta un cuadro que tropecé y caí dentro del marco. Tras reponerme del susto, me deslicé por un inglete y rodé hasta el cuadro de al lado. Y allí, entre un pegote de óleo y un trazo, me quedé a vivir. Al fin había encontrado un lugar donde sí me encuadro.
Papá se negó en redondo a que adoptáramos el gatito negro y blanco que encontramos en el parque al que me llevaba por las tardes. Él leía en un banco mientras yo correteaba cuando oí el maullido detrás de unos arbustos.
–Quiero llevármelo a casa. Le dije.
No podemos llevar un animal a casa.
Cuando pregunté el motivo, papá me dijo que no podíamos aceptar un animal que no tuviera nombre propio. Ese gato era anónimo.
–Sí tiene nombre, papá. Le repliqué de inmediato. El gato se llama María Teresa.
Los huracanes tienen la facultad de alterar la memoria. Tenía diez años cuando lo comprobé, se llamaba Wilma. Un lunes por la tarde, los vientos comenzaron a llegar tímidamente, unas cuantas horas después, varias casas desaparecieron con la magnífica fuerza del viento, inundando todos los recuerdos que había en ellos. El verdor permanente del pueblo quedó sepultado en una sopa pestilente de flores muertas y lodo.
Todo quedó a la voluntad de la naturaleza, nada estaba en nuestras manos, ni siquiera la memoria de una vida antes de la tormenta. Diecisiete octubres después, mi casa, en su parsimoniosa discreción, todavía conserva ese olor particular a naufragio, a recuerdos tristes y húmedos, a árboles arrancados de raíz, a vientos trasnochados y al mar, cuando dejó caer toda su furia sobre nuestras cabezas aquella tarde.
El ladrillo me rozó la cabeza con el silbido de un sable. Un trozo de cornisa se había desprendido de una balconada. Tardé unos segundos en calibrar el alcance del accidente. Un segundo habría sido definitivo. Unas vueltas a la cucharilla del café, al cordón del zapato. Un segundo me había librado de una muerte segura, descalabrado sin gloria por un caprichoso ladrillo.
Imaginé el charco de sangre sobre las baldosas, frente a la tienda de bolsos. Aquel contraste grotesco me dejó desarmado, hecho añicos. Siempre había imaginado la vida como una culminación de metas, como un sentido.
Ahora soy incapaz de andar sin adivinar, a cada instante, el rugido de un motorista imprudente, el abismo de los pasos de cebra, la incitación de las ventanas abiertas, esa maraña de azares que conforman las ciudades.
Ahora sé que ese albur, esa suerte de difusa vaguedad, no es cruel, sino ridícula.
De niño me iba a la cama sin quitarme de la cabeza la imagen de mi padre en la cocina, sentado solo, frente al pan que no nos habíamos comido en la cena.
Me preguntaba por el motivo de que cortara la porción sobrante en tiras y las desmenuzara hasta convertirlas en migas.
Me parecía una pérdida de tiempo. Total, para a la mañana siguiente salir a la calle, acercarse a un árbol y lanzárselo a los pájaros. Acudían por cientos. Y no solo palomas, sino estorninos, golondrinas e incluso hasta periquitos.
Aunque todos se fueron el día que él nos dejó, y hasta anoche no regresaron.
Los vi a través de la ventana, y cuando paré de hacer montones de pan, por un momento, me di cuenta de la expresión de sorpresa en la mirada de mi hijo.
Abre una puerta, hace el ademán de entrar —o salir—, retrocede y la vuelve a cerrar.
Comienza a llorar, se cubre la cara con las manos y, cuando las retira, una ancha sonrisa endulza su rostro.
Yo, indeciso, balanceo la estilográfica entre los dedos. En ese breve instante, el protagonista de mi relato me mira impaciente desde su primera línea y se pregunta si ha tomado la decisión correcta al elegirme como autor.
Fermín podaba el rosal ya seco. Las plantas eran su única compañía en esa casa. La que habitaba desde que nació. Y había cumplido suficientes años como para dejar de tener edad. Un sonido de derrumbe lejano quebró el silencio.
Levantó la mirada y vio el cielo entrar en cortocircuito. Algo no encajaba en la cadencia habitual de los acontecimientos. Se acercaba la tormenta. Recogió los utensilios y se dirigió a la casa, dando la espalda al rosal que abría sus flores.
Todavía podía arreglárselas solo. A través de la puerta vidriada le pareció ver un niño que lo imitaba sacándose el sombrero al mismo tiempo. Era sólo cansancio.
Las agujas del reloj de pared giraban en sentido antihorario. Tendría que revisarlo.
Ahora quería descansar. Desde la planta alta escuchó una voz. ¿Llegaste Fermincito? Te estaba esperando, hijito. Abajo un pequeño se tropezaba metido en unas ropas enormes.
Me preguntas por qué dejé de escribir, y para darte una respuesta tengo que contarte qué le ocurrió a mi amigo Guillermo, recuerdas, el poeta. Se levantó una mañana con alcachofas en los dedos, le habían crecido durante la noche, las raíces hundidas entre la carne y la uña. Guillermo lloraba. En el desayuno, por encima de las gafas me dijo: he completado mi obra.Yo también decidí dejar de escribir. Dime, qué mejor poema que el de Guillermo en las puntas de sus dedos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
El pueblo de Castilla y León que se congela a 7,1 grados bajo cero
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.