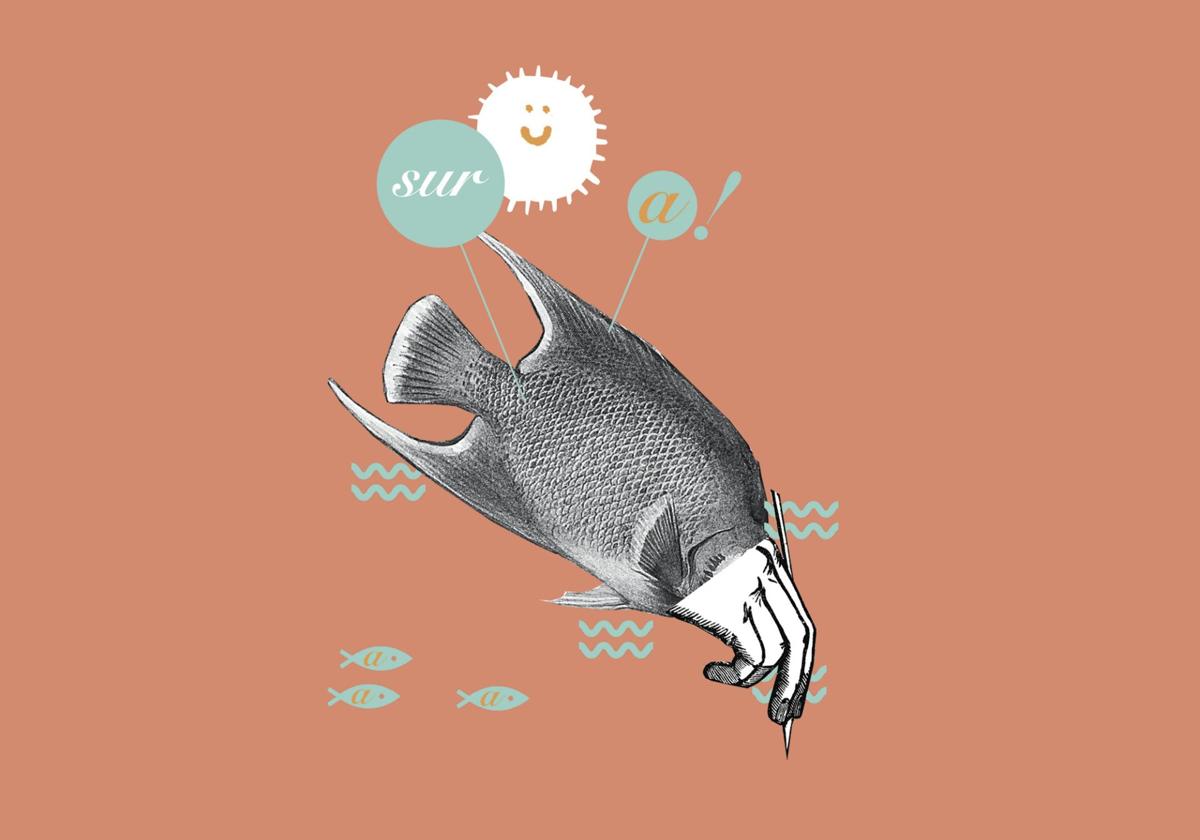
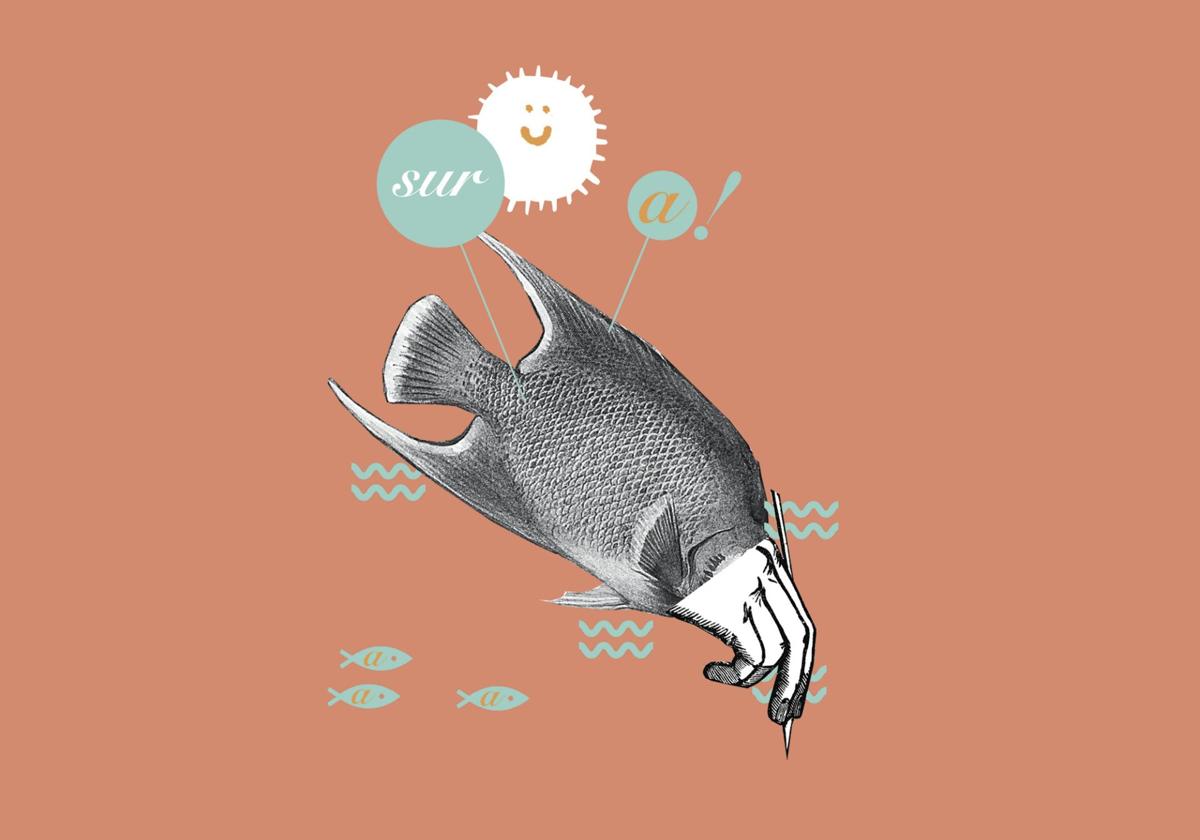
Secciones
Servicios
Destacamos
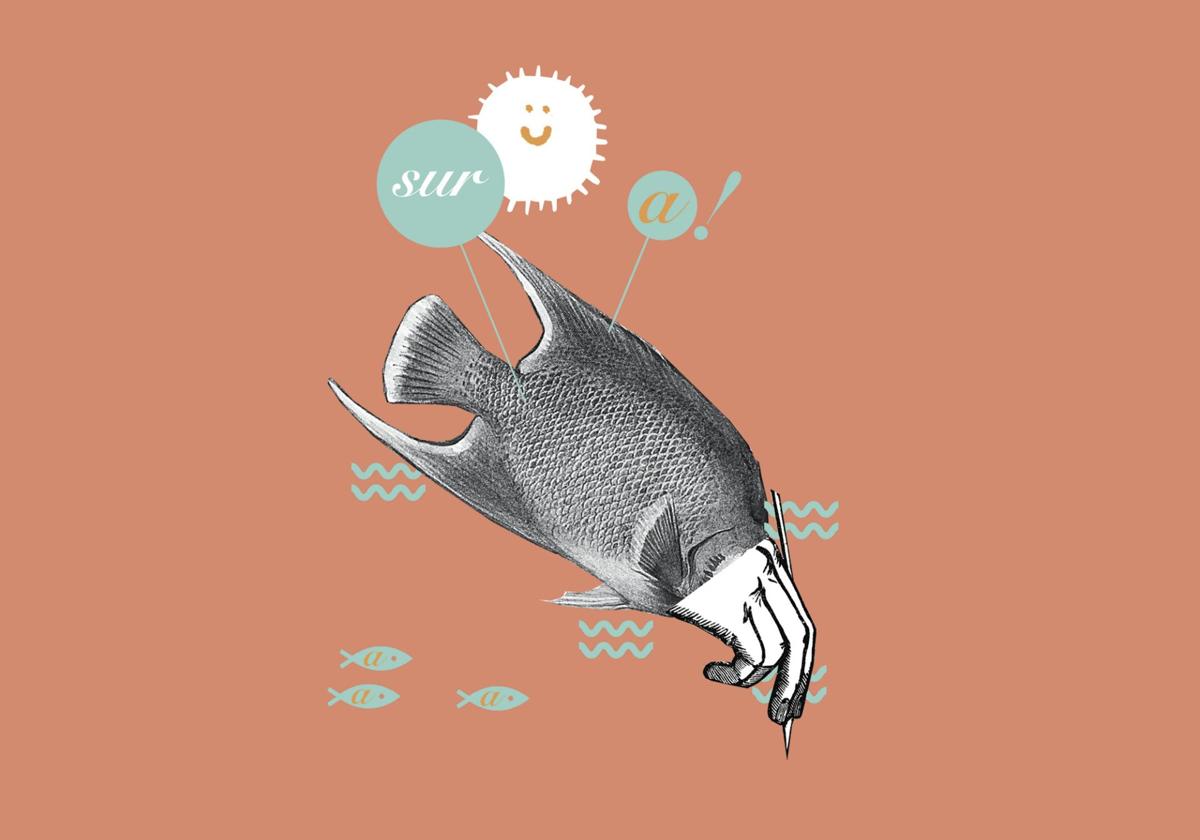
Domingo, 21 de julio 2024, 00:14
Al abrir el agua fría, el cabezal LED se puso azul; con la templada, verde, y cuando subí la temperatura, rojo fuego. Lo normal, según las instrucciones. Sin embargo, un par de sábados después de la instalación, mientras canturreaba mi repertorio noventero bajo la ducha, en lugar de colores reflejó destellos de fiebre discotequera por los azulejos. Y esa misma noche, al tiempo que una amiga me enjabonaba la espalda, emitió luz ambiente para crear entre nosotros la atmósfera perfecta. Desde entonces, si me entretenía demasiado con el chorro abierto parpadeaba con efecto estroboscópico, y los días que me aseaba en el lavabo para llegar pronto a trabajar se apagaba con un resplandor de tarde de domingo. Me resistía a creer la conexión tan auténtica que me unía a ese objeto, hasta que pisé la pastilla húmeda y se detuvo en la luz blanca que no puedo dejar de seguir.
Llegué repentinamente, atraída por un olor, un resplandor, o quizás por la simple necesidad de molestarlo. Ya ni recuerdo. Verlo tan tranquilo me llenaba de envidia. Necesitaba que se levantara, que dejara de hacer eso que con tanta pasión realiza todos los días: escribir sobre la vida. ¿Quién lo diría? Un escritor en este país. Mi misión: distraerlo, lograr que perdiera el hilo, aunque fuera un momento. Sentí su odio al mirarme, pero lejos de asustarme, solo aumentaban mis ganas de acercarme. Me sentía ágil, insuperable. La vida es corta, ¿por qué no atreverme a vivirla al máximo? Veo en el suelo los restos de compañeros que, como yo, decidieron arriesgarse, sacarlo de su concentración solo para vivir una aventura que, aunque los llevó a la tumba, les llenó de emoción. Esa emoción se graba en el ADN de nuestros descendientes, asegurando que siempre una de nosotras moleste al escritor.
Le tenía miedo a la muerte. Temía que cuando viniera a buscarme, se llevara consigo mi mayor pasión, aquella que me había mantenido vivo durante toda mi vida. Por suerte, ya no siento lo mismo. Ahora que soy un ángel, continúo escribiendo.
A primera hora, cuando aún no había amanecido, los asistentes al retiro fueron coincidiendo en el patio. Ya habían realizado sus oraciones y la limpieza de los claustros. Algunos se sentaron bajo el limonero, otros hacían sonar cuencos y campanillas junto a las jardineras, otros hablaban de sus sueños en torno a las jaulas vacías, donde alguna vez cantaran los jilgueros. Otros esperaban con ansiedad la llegada del maestro y al verlo acercarse murmuraron un tres, dos, uno… acción.
El maestro les pidió a todos que formasen un círculo en torno a él y cuando los murmullos y tintineos se acallaron, formuló la pregunta: ¿Existe algo más frágil que el silencio? Al cabo de un rato, Maico estornudó.
Cada mañana, Ana se sentaba ante su caja del supermercado, enfrentando el desfile monótono de productos y rostros. Sin embargo, a las diez en punto, llegaba ella. Con movimientos pausados, escogía una caja de té de jazmín y se acercaba a pagar. Era una rutina precisa, casi un ritual.La clienta, siempre sonriente, parecía flotar entre los estantes, y Ana, con cada encuentro, sentía que algo en su vida cobraba un nuevo sentido. Los intercambios eran breves, apenas un 'buenos días' y 'gracias', pero para Ana, cada palabra era un verso de un poema secreto. Un día, la clienta dejó caer una nota junto a la caja de té: «¿Te gustaría tomar un té conmigo?». Ana, sorprendida, la buscó con la mirada, pero ella ya había desaparecido entre las muchedumbres. Esa tarde, Ana cerró la caja registradora con una sonrisa confusa y esperanzadora por repetir al día siguiente la rutina.
Buscábamos conchas y si eran defectuosas mejor. Esqueletos lesionados de berberechos, almejas, mejillones… que los demás ignoraban. Cualquier molusco nos valía, no éramos pejigueros. Peinamos la arena y dibujamos caminos sinuosos con nuestras pisadas. El cubo de hacer castillos iba casi lleno. Era momento de parar, no podíamos esquilmar la playa. Ya en casa con hilo de pescar las ensartamos aprovechando sus pequeñas heridas. Ristras de valvas de distintos tamaños y formas sin el colorido de las de pimientos que engarzaba mi madre.
Colgamos el sonajero de viento a la entrada de casa para oír su alegre tintineo cada vez que la puerta se abriese. El primer timbrazo nos trajo no solo las risas del mar sino también un sutil aroma a salitre fresco. Y desde entonces disfrutamos de un difusor de brisa marina que funciona con energía eólica.
Amanece. Hay una vieja maleta en medio del salón; en la minúscula cocina, platos y restos de comida. Algunas prendas de corte pasado de moda yacen esparcidas por el suelo desde el día anterior. Parecen los restos de un naufragio. Un televisor de aspecto anticuado, estratégicamente situado en el mueble bar, lo contempla todo con severidad. Sobre la mesita de noche de aspecto setentero, un billete de tren sólo de ida…Marisa había salido de su casa, el día anterior, con cuatro cosas. Tras el fallecimiento de su madre, a quien había cuidado desde siempre, no le veía ya mucho sentido a su existencia allí. Junto a la estación se tomó un chocolate aguado y una minúscula ración de churros. Cuando iba a subir al tren, se bajaba Luis, el único amor que había conocido. No lo veía desde el colegio... A él tampoco lo esperaba nadie.
Expertos de todo el mundo se reunieron para investigar aquel fenómeno. Un ruido metálico y chirriante se había instalado en los tímpanos de toda la humanidad a la vez que la palabra amor desaparecía de los diccionarios. Una oleada de catástrofes asoló sin piedad el planeta. Las guerras y la barbarie se sucedieron y el ruido se hizo cada día más audible, más nítido. Ya casi se podían intuir unas palabras. Al séptimo día de la gran hecatombe sonaron claras y rotundas en sus cabezas: «Dios ha muerto».
Era mi primera sesión de terapia grupal, y una compañera contó su desgarradora historia. Su pareja la dejó, embarazada de seis meses, cuando decidió hacerse cargo de su padre, que ya no podía vivir solo por su alto grado de dependencia. Todo se le juntó, la responsabilidad de su padre, la ruptura con su pareja y su próxima maternidad en solitario. Escuchábamos todos consternados, pero quien se mostraba más afectado era Víctor, el único hombre del grupo. Se emocionó de verdad. Vi cómo se le humedecían los ojos y empezaba a moquear. Los estereotipos no siempre se cumplen. Le di el último clínex que tenía. A la salida, me lo agradeció.
—Muchas gracias, me vino fenomenal el clínex, me había quedado sin pañuelos.
Yo le respondí con la mirada, las palabras sobraban. Ahora, cinco años después, sé que entendió enseguida lo que le dije con los ojos:
—Sí, quiero.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
El pueblo de Castilla y León que se congela a 7,1 grados bajo cero
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.