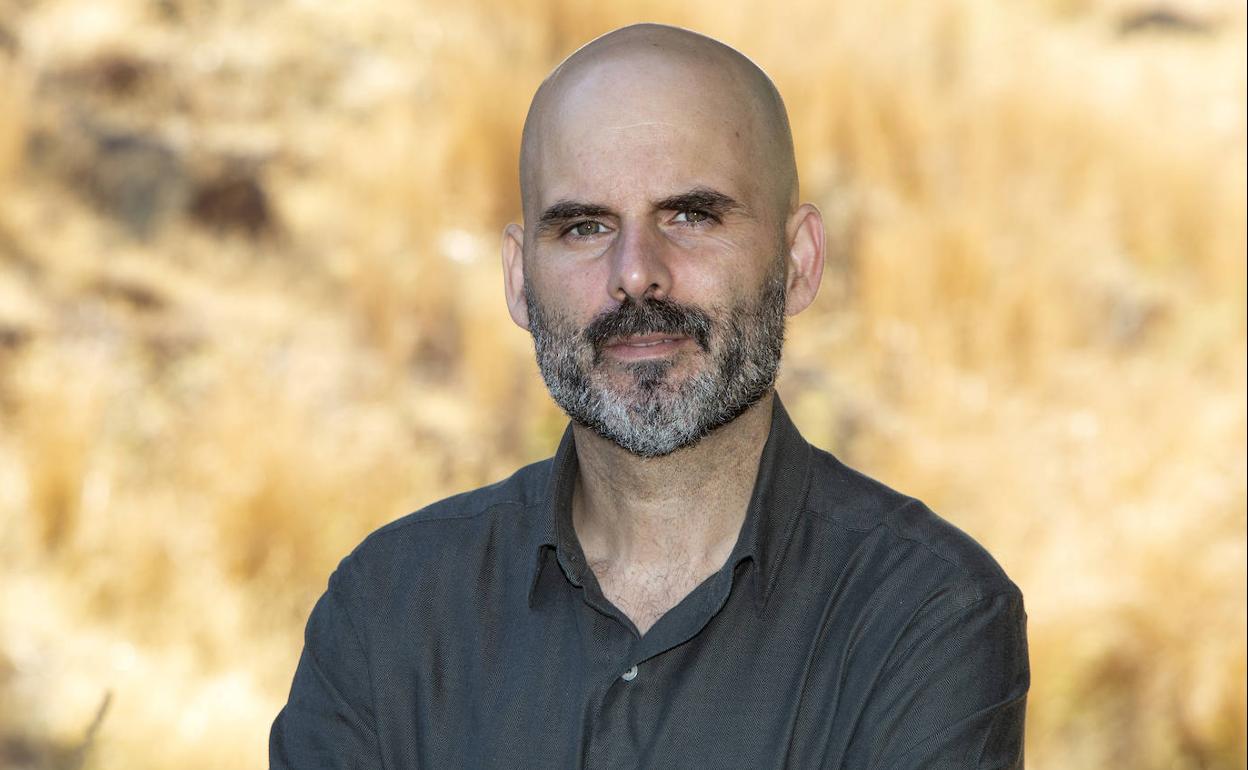
«El imperio del dato es un reduccionismo fanático»
José Carlos Ruiz, filósofo ·
El pensador cree que la pandemia ha abierto «un paréntesis» en el individualismo y alerta de los peligros del trabajo y la formación a distanciaSecciones
Servicios
Destacamos
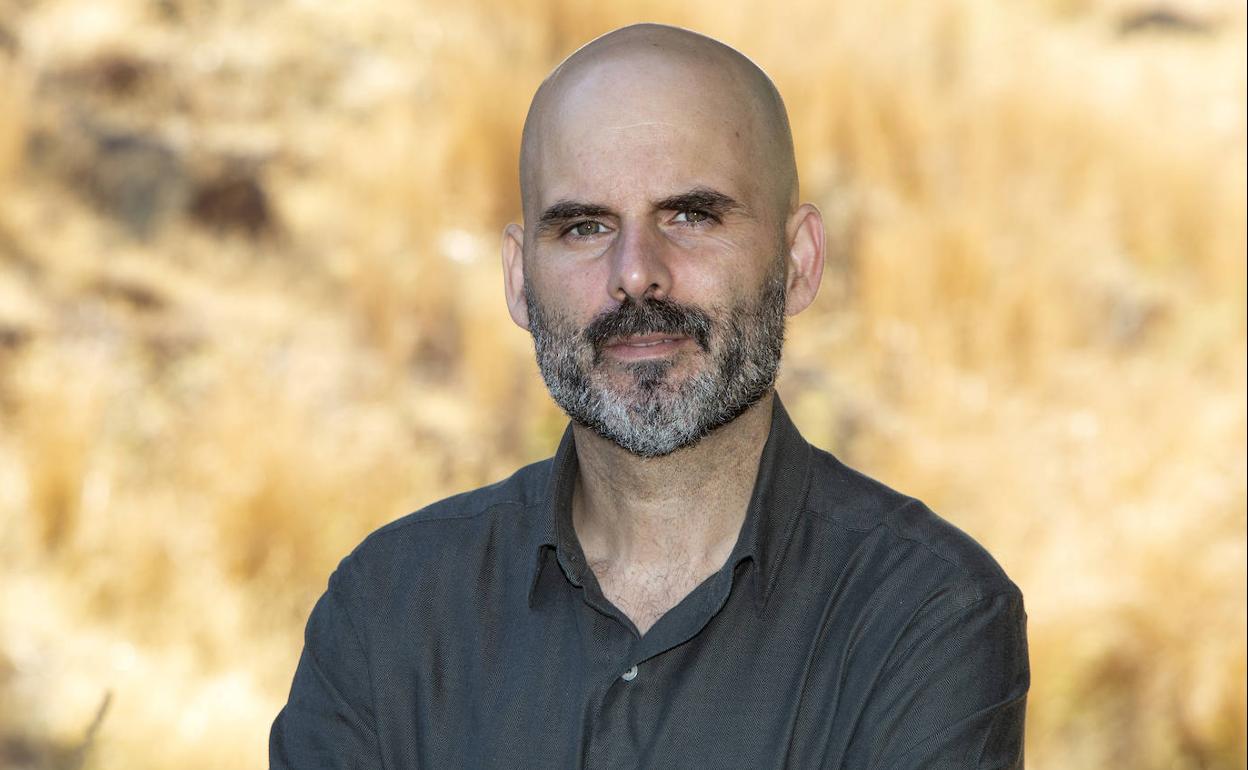
José Carlos Ruiz, filósofo ·
El pensador cree que la pandemia ha abierto «un paréntesis» en el individualismo y alerta de los peligros del trabajo y la formación a distanciaDedicó su tesis doctoral al hiperindividualismo y de ese hilo fue tirando en distintas hebras para escribir libros como 'El arte de pensar' (Berenice, 2018) ... o 'De Platón a Batman (Toromítico, 2017). Textos donde el profesor y filósofo José Carlos Ruiz conjuga el pensamiento crítico con la vocación didáctica, como desplegó durante su encuentro en el Museo Picasso Málaga con el pensador Giles Lipovetsky dentro del ciclo Málaga de Festival (MaF). Fue el lunes 9 de marzo. Aquel fin de semana, se decretaba el estado de alarma por la expansión del coronavirus.
–Una de sus líneas de pensamiento tiene que ver con el concepto de la amistad, en general, y con el cultivo de esos lazos desde la infancia, en particular. ¿Pasará factura el confinamiento a la sociabilidad de los niños ?
-Un niño tiene una gran flexibilidad a la hora de reconstruir lo cotidiano y no creo que pase mucha factura. El problema no lo veo tanto ahí como en el perfil del concepto de amistad que estamos generando. En este sentido, creo que se educa mal en la amistad, porque desde que se comienza el periodo pedagógico se valora muchísimo el trabajo de competencia; es decir, el intentar que el niño desarrolle la capacidad individual y se va olvidando mucho la capacidad colectiva, de interacción con el otro, en lo relativo a tener en cuenta que existe un otro que forma parte de tu identidad. Esa parte de la amistad entendida como parte de la identidad no se está educando en ningún proceso ni político ni social. Lo que vas encontrando cuando llega una crisis como esta es que el refugio principal lo tenemos en la familia, porque el cultivo de la amistad requiere tiempo, conciencia y constancia, tres factores que la sociedad contemporánea valora desde la perspectiva de la productividad y no desde la perspectiva de la identidad. Creo que el niño no va a tener ese sufrimiento ahora, porque volverá a las dinámicas habituales por necesidad de socializarse, pero a medida que vaya creciendo el tema de amistad se va convirtiendo en un concepto puramente utilitario y al final los amigos se convierten en una cuestión de interés y, a veces, de diversión.
–Se han abierto los bares, los aeropuertos y las discotecas antes que los parques infantiles. ¿Se ha gestionado esta crisis de espaldas a los niños?
–No creo que haya sido sólo con los niños. Se ha priorizado es la salud. Vivimos un momento en el que nadie sabe muy bien cómo orientar todo esto y estamos desprovistos de referencias. De esto tenemos que aprender. Es cierto que quizá los niños no se han tenido en cuenta, pero igual que otros muchos sectores.
–Ha mencionado a la familia como refugio en esta crisis. ¿Ha recordado la pandemia la necesidad de esos lazos?
–No sólo lo ha recordado, sino que lo ha evidenciado. Debido entre otras cuestiones a que no tenemos esa pedagogía de la amistad, recurrimos al elemento primario de socialización que es la familia. En España todavía tenemos un concepto de familia institucionalizado y socializado. Son los que te acogen, los abuelos que cuidan de sus nietos, las familias sustentadas durante la crisis por las pensiones de sus mayores... Esa institución es la más importante de cara a trabajar el concepto de sociedad y ahora lo que se ha evidenciado es que sin esa institución habríamos tenido muchos más problemas.
–Esos problemas parecen planearse ahora desde la disyuntiva permanente: libertad frente a seguridad, comunidad frente a individuo. ¿Qué papel juega el miedo, a la enfermedad, pero también al otro, en este escenario?
–El miedo es el principal factor de división e individualidad. Cuando quieres que la gente cumpla una orden sólo tienes que sembrar el miedo y, bien utilizado, es un arma política de primer orden. Pero sí creo que la gente ha tenido una conciencia de la responsabilidad fuera de toda duda. Bien por el miedo, al principio, pero también por la conciencia de que es una situación excepcional. Cuando rompes la rutina de tu individualismo se abre un paréntesis y ahí la gente tiene por primera vez la capacidad de reconstruir la mirada. Sí veo que hay un paréntesis en la línea continua donde el individualismo se estaba imponiendo. ¿El problema? Que cuando acabe el paréntesis volveremos a lo de antes. Somos seres de costumbres y dudo mucho que este tiempo haya sido suficiente.
–Pues menudo chasco se van a llevar quienes pensaban que de esto íbamos a salir mejores.
–Me conformo con que salgamos (ríe). Además, ¿mejores con respecto a qué? Salir mejor supone que tienes un análisis comparativo con lo anterior, como si lo anterior fuese malo y puede que para mucha gente no fuese malo. Si hablamos del mundo por estadísticas, nadie discute que vivíamos en la mejor sociedad de todas con respecto a los índices de violencia objetiva. La subjetiva no, claro, relacionada con esta sociedad en la que nos presionamos los unos a los otros. Eso va a seguir existiendo, porque le interesa al sistema que seamos entidades productivas.
–¿Cree que ese afán productivo está detrás de cierto negacionismo sobre la gravedad de la crisis sanitaria que vivimos?
–Es que la economía es lo que mueve el mundo. Cualquier discurso que quiera tener impacto tiene que estar con la economía, lamentablemente. Estamos en el imperio del dato y ese es un reduccionismo fanático. No debemos deshumanizar tanto la toma de decisiones en torno a los números. La parte cualitativa del ser humano se desprecia y hay cuestiones que son servicios, servicios públicos y el tema del déficit se debería plantear desde una perspectiva de compensación y creo que no se está haciendo así.
–Como docente, ¿cree que esa deshumanización ha calado en la manera de gestionar la 'tele enseñanza'?
–Uf... Entiendo que esta situación es de emergencia. Si algo hemos descubierto los docentes es que la presencia, la ocupación del espacio, el intercambio de la realidad entre el estudiante y tú es esencial en un proceso de educación. En clase dialogo mucho con mis alumnos y no sólo con la vista y el oído, que son los dos sentidos que funcionan cuando teletrajabas, sino con la presencia de un cuerpo, la gesticulación, la capacidad de interactuar en vivo y en directo. Esta es una cuestión que habría que destacar. Ahora estamos haciendo mucho 'streaming', que se ha puesto de moda en todas las redes sociales. Hemos pasado del contenido fijo de la imagen como podía ser en Facebook o Instagram a crear plataformas en 'streaming'. Se está fomentando un modelo de comunicación efímero. No se quiere algo estático, ni siquiera la imagen. Queremos que haya una constante renovación de lo que está sucediendo en ese preciso momento. Se está ensalzando mucho el directo y se nos está olvidando el vivo, que significa que estamos presentes y que implica la utilización de recursos como la memoria. El vivo y el directo se está sustituyendo por el directo, que se está considerando como la nueva hegemonía de la comunicación contemporánea y corremos el riesgo de que, si no paralizamos la imagen, si no nos deleitamos en el debate, lo único que vamos a tener es una memoria deficiente y una identidad en constante cambio en función de la novedad, de lo que estás consumiendo en cada momento. Quizá sea el peligro más grande: la entronización de la comunicación a través del 'streaming', que todo tenga que ser ya, instantáneo.
la gestión de la crisis
la comunicación
–Y eso ha llegado a la educación con la pandemia.
–Dar clases a través de la pantalla es una educación mediatizada. Hay una invasión tremenda en el ámbito de la intimidad cuando tienes que dar clases 'on line', porque estás en tu casa con una cámara que te está grabando y, quieras o n, hay una violación de esa intimidad. Eso me parece peligroso en el proceso educativo.
–Volvemos a la importancia de la sociabilidad.
–El cuerpo tiene un sentido y si lo eliminamos, la comunicación se virtualiza. La propia palabra lo dice. Lo virtual no es real. El problema está cuando asumes que te estás comunicando bien. De hecho, los malentendidos en las redes sociales están a la orden del día, porque faltan elementos en la comunicación que son importantes. Creo que es contraproducente en cualquier ámbito pedagógico. Algo que también sirve para el teletrabajo. Hay que tener mucho cuidado en que se potencie algo que coloca una mampara entre la realidad de un sujeto y de otro. Hay un concepto muy interesante de Jacques Lacan que se llama la «extimidad», expuesto en los años 50 y que se refiere a cuando exteriorizas tu intimidad de manera constante y entonces rompes la distancia entre lo íntimo y lo externo. El teletrabajo también rompe esa relación y, si es impuesto como ahora en muchos casos, deshumaniza.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
La chica a la que despidieron cuatro veces en el primer mes de contrato
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Recomendaciones para ti
Tiroteo en Málaga con cuatro heridos en Carretera de Cádiz a plena luz del día
María José Díaz Alcalá
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.