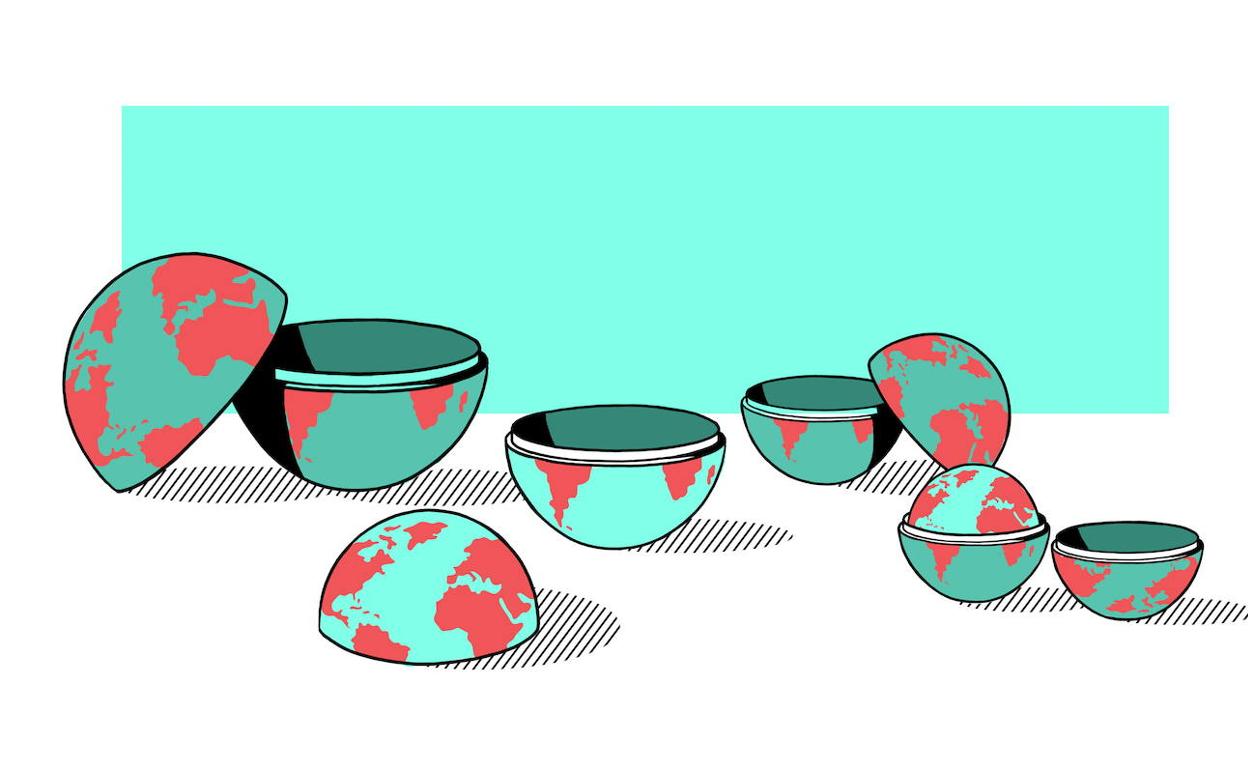
Pasado, presente y futuro del cambio climático: ¿Giro o transición?
Alberto Martínez Villar
Domingo, 27 de febrero 2022, 23:18
Secciones
Servicios
Destacamos
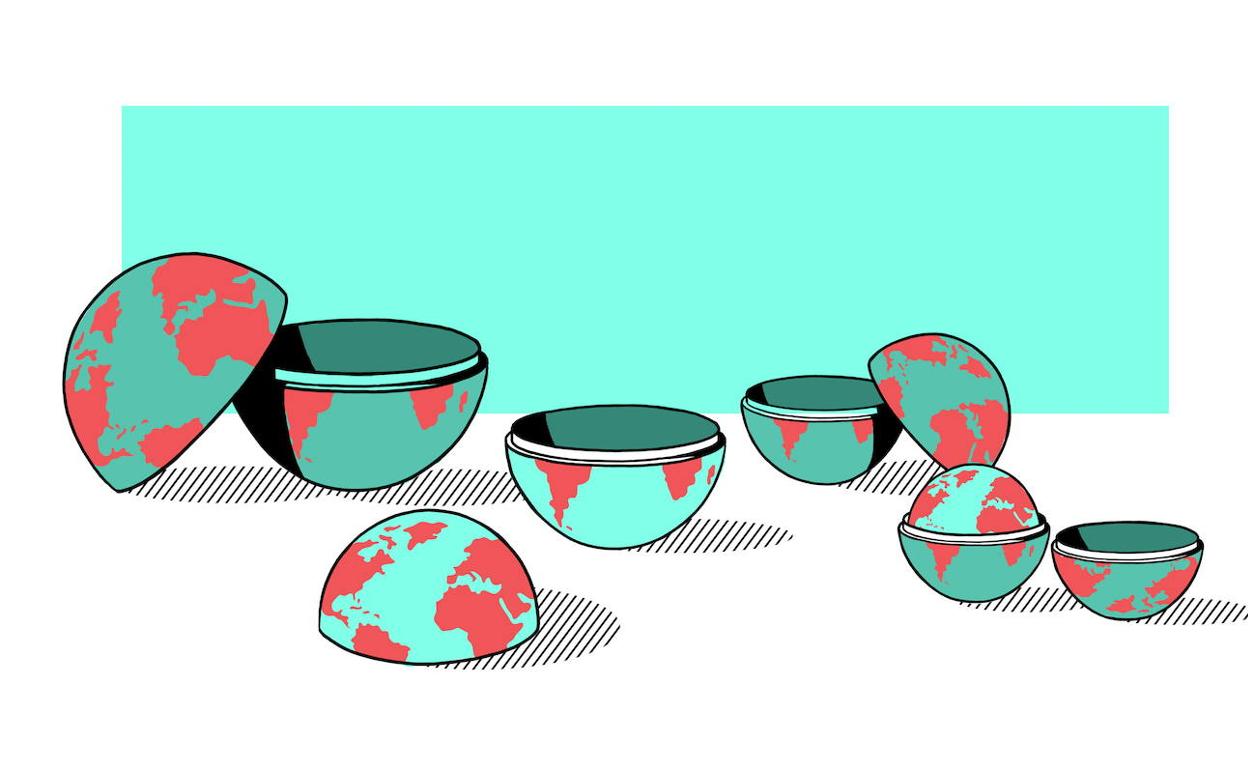
Alberto Martínez Villar
Domingo, 27 de febrero 2022, 23:18
En relación al pasado es muy importante dar respuesta a la pregunta de ¿cuándo los seres humanos comenzamos a poner en riesgo al planeta? En definitiva, ¿en qué momento dejamos de ser sostenibles? Algunas respuestas a esta pregunta que buscan un momento en el tiempo, ... apuntan al Neolítico (hace unos 10.000 años) con la adopción de la agricultura y de la ganadería, con la aparición de las primeras ciudades y con la modificación del medio ambiente para adaptarlo a nuestras necesidades. Otras respuestas de los estudiosos, señalan a la Revolución Industrial (segunda mitad del s. XVIII) ya que (desde entonces) la concentración CO2 de en el aire, principal gas efecto invernadero (GEI), va camino de doblarse. Entre ambas épocas la concentración de CO2 promedió 280 ppm (partes por millón). La concentración actual es de 418,19 pmm (Observatorio de Manua Loa-NOAA, enero de 2022). Ni siquiera la desaceleración económica, causada por la respuesta a la pandemia del coronavirus, ha logrado parar su inexorable aumento y los niveles se sitúan en un 35% más que en la era preindustrial.
La última vez que la Tierra experimentó un aumento de CO2 tan importante y sostenida como la actual, fue hace entre 17.000 y 11.000 años, en un periodo en el que la concentración atmosférica de este gas aumentó en unas 80 ppm (pero en 6.000 años).
Y es precisamente ahí, en ese punto del pasado y del presente, en donde radica el problema, en la aceleración: el aumento es 200 veces más rápido y nuestra capacidad de darnos cuenta y de dar respuesta para mitigar o adaptarnos, no es, ni de lejos, igual de veloz.
El acuerdo logrado en la Cumbre de París (2015), establece lograr mantener, en este siglo, el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a1,5 °C. Actualmente el aumento se sitúa sobre1,2 °C. En virtud de dicho acuerdo, la UE, transforma el compromiso político del Pacto Verde de alcanzar la neutralidad climática en 2050 en una obligación, y con la nueva Ley del Clima se compromete a conseguir reducir en un 55% las emisiones de dióxido de carbono en comparación con el nivel de 1990 (350 ppm).
Pero volvamos a la pregunta que nos ocupa. Otros señalan que hemos pasado de la era geológica del Holoceno al Antropoceno (término que refleja el cambio acelerado del planeta debido a la actividad humana). Los beneficios para la humanidad de esta Gran Aceleración han sido posibles gracias a la naturaleza, pero teniendo un efecto dramático en la misma. Existe un consenso científico para señalar hacia el año 1950, justo después de la segunda guerra mundial, como el comienzo de esta era geológica en la que hemos alterado muy significativamente la manera en la que nos relacionamos con los ecosistemas, de tal manera que además, hemos provocado una pérdida de biodiversidad animal y vegetal sin precedentes, llegándose a hablar de la sexta gran extinción (la quinta se dio en la época de los dinosaurios hace unos 65 millones de años).
Hay otra forma de responder a la pregunta inicial. El ser humano comienza a poner en riesgo el planeta en el mismo momento en que se considera a sí mismo como la especie predominante y al planeta como un vertedero, en el mismo momento en el que se asocia felicidad como sinónimo de consumo y a más consumir más felicidad, situando los valores del tener por encima de los del ser; en el mismo momento en el que se va alejando del contacto directo de la Naturaleza y de sus ritmos.
La respuesta en un presente hacia el futuro, entra de lleno en el terreno no solo de la transición hacia una Economía Circular, sino fundamentalmente en un giro al estilo copernicano, y situar a los procesos que sustentan la vida sobre el planeta en el centro de todo y en la prioridad. Esto entra de lleno en una filosofía, una ética y una educación ambiental para la sostenibilidad, desde donde ya se sabe que el cambio social no proviene exclusivamente de la racionalidad y de la información, sino también e imprescindiblemente, del terreno de las emociones. Por ello no solo se precisa de una divulgación científica en el curriculum educativo a todos los niveles (recordemos que un número significativo de personas piensa que es el sol el que gira alrededor de la tierra, que los humanos convivieron con los dinosaurios o que el cambio climático es causado por el agujero de la capa de ozono), sino de un pensamiento crítico, y sobre todo de proporcionar experiencias directas en la naturaleza en donde se ponga énfasis en la relación pertenencia y de dependencia persona-planeta, para comprender y valorar la importancia de los servicios ecosistémicos.
Se precisa dar respuesta, también, a la pregunta de ¿cómo sabiendo el ser humano lo que tiene que hacer, hacemos justo lo contrario? ¿No sería necesaria una inteligencia emocional y ecológica, o una 'ecología profunda' que rompa definitivamente con el antropocentrismo, para este giro imprescindible en este enfoque distópico y en nuestro estilo de vida personal?
Con este cambio se pueden reducir sustancialmente las emisiones mediante cambios en los patrones de consumo, adopción de medidas de ahorro energético y la adopción de cambios en la dieta (hacia una alimentación saludable y sostenible). Nuestros patrones de sedentarismo, de alejamiento de una dieta mediterránea (patrimonio inmaterial de la humanidad), y de una progresiva falta de contacto de contacto con la naturaleza, han de dar un giro si no queremos engrosar las cifras del creciente número de los que padecen un Transtorno de Déficit de Naturaleza (TDN).
Andalucía, por su posición geográfica, es especialmente vulnerable al cambio climático y muchos de sus enclaves no pueden adaptarse en pocos años a las nuevas condiciones de humedad y temperatura (disminución de agua de lluvia, veranos más cálidos e incrementos del nivel del mar). Esto tiene también considerables efectos en la salud humana ya que amplifica y redistribuye enfermedades ya conocidas. Cada décima de grado que logremos reducir, es importante para disminuir la mortalidad, la morbilidad y el impacto en la salud. Por último, hemos de resaltar que una de las funciones de la Biodiversidad, es la protección contra pandemias como a la que ahora nos enfrentamos. Las zoonosis son parte de un ecosistema alterado.
Transición, adaptación, mitigación, sí; pero sobre todo, un giro en lo personal.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.